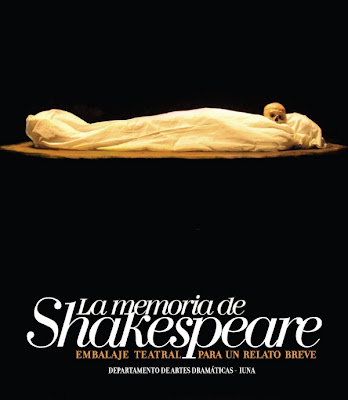El sábado pasado fui a la sala Apacheta (propiedad del director Guillermo Cacace) a ver la obra que ahora reseño. La sala, que está en Pasco 623, es un lugar agradable, bien puesto y, esto es importante, queda cerca de casa.

Como sabrán, la organza es una tela. Una tela más bien femenina. De acuerdo. La obra trata del encuentro de dos mujeres en una estación de trenes en la que se produjo un suicidio: alguien se tiró a las vías. Sobre la situación del encuentro casual, la muerte accidentalmente expectada y las historias de esas mujeres se desarrolla la acción dramática. Podría pensarse entonces que el título funciona en dos direcciones simultáneas: por un lado, la idea de tela implica necesariamente la de trama. Por otro, el carácter eminentemente femenino del tejido en cuestión. No nos parece inverosímil pensar que ambos significados son válidos, en un texto que suele coquetear con la estética de los simbolistas, aunque por momentos se acerque al absurdo.
La idea de la inmovilidad de los personajes en un lugar de tránsito como una estación de trenes ha sido ya trabajada fértilmente por varios dramaturgos y directores. Recordemos, como ejemplos, dos casos: Rápido nocturno, aire de foxtrot de Mauricio Kartun y Destino de dos cosas o de tres de Rafael Spregelburd. Aquí las cosas funcionan más bien como en la segunda, o sea, el tren que no llega o que pasa sin detenerse, genera una interrupción de la cotidianidad que habilita la confesión. Como apunta Alain Badiou (Imágenes y palabras, 2005) a propósito del film Magnolia de P. T. Anderson, aquí la confesión no tiene el carácter redentor que instauró el melodrama norteamericano de mediados del siglo XX, sino que revela su inutilidad última. Se reduce a una parrafada incontinente, a una descarga libidinal que diluye la carga erótica de las relaciones entre los personajes y que deriva la tensión narrativa hacia otros lugares, enriqueciendo el devenir del relato dramático.
La obra tiene momentos de extrema intensidad. El suicidio inicial, lacónico e inesperado, que recuerda a una escena de la película japonesa El grito (me disculparán por las reiteradas citas cinematográficas); la danza silenciosa que ensayan las mujeres y que acaba en un beso; por dar dos ejemplos. En general, la intensidad y la hondura dramática crecen cuando no hay texto, cuando los cuerpos ocupan todo nuestro espacio perceptivo. Aunque debemos anotar una excepción: el monólogo final. Pero nuevamente, lo que la actriz dice pasa a un segundo plano y el interés se centra sobre la opaca figura que recorta un contra blanco y su correlato horizontal, la sombra. Un ejemplo de sencillez y efectividad.
Las cuestiones técnicas-tecnológicas -que me interesan sobremanera porque creo plenamente en la importancia de los artistas “periféricos” (iluminador, vestuarista, escenógrafo, etc) y de los técnicos- son irregulares. La escenografía es simple y funcional a la puesta: apenas un trapecio dibujado en el piso, una pared blanca de fondo (que en realidad es una pantalla), un banco alargado, un reloj de estación. El vestuario, en cambio, peca de barroquismo: si para dar la idea de estación de tren basta un reloj, ¿por qué habría que sobrecargar el vestuario? La iluminación es correcta, con algunos momentos muy interesantes como el anotado más arriba. Además, hay filmación a tiempo real y su respectiva proyección en la pared del fondo. La utilización de este recurso es dispar. Por momentos, genera un doble punto de vista interesante o puestas en abismo por el sencillo procedimiento de filmar lo proyectado, que por ser sencillo no deja de ser útil ya que produce composiciones visuales perturbadoras que expanden hacia el infinito la profundidad del espacio y reduplican los cuerpos de las actrices. En otros momentos, la proyección redunda o es apenas una mancha molesta sobre la pollera de uno de los personajes.
Las actuaciones tienen altibajos a lo largo de la representación. Como ya se anotó, hay momentos álgidos (usando una palabra antediluviana), pero también los hay chirles, en los que la tensión dramática se diluye y el relato se estanca. Parece haber una imposibilidad de las actrices para apropiarse y colonizar ciertos fragmentos del texto. Aunque esto puede deberse a la incómoda circunstancia de que la función que vimos fue el estreno. Y ya sabemos que suelen ser un mar de complicaciones y nervios.
El punto más flojo de la obra es, a mi entender, el texto. De hecho, no parece un texto dramático sino una serie de monólogos y diálogos tomados de una novela, a medio camino entre el enrarecimiento total (como en Madre e hijo de César Aira) y el coloquialismos rampante (como en cierto Daulte). Ese nadar entre dos aguas, complica el decir de las actrices y da la sensación de que Niño (el dramaturgo) peca de “literatura”.
Bueno, voy terminando. Llegados a este punto no quiero que les quede el sabor amargo de los últimos párrafos. El ordenamiento, en este caso, responde a causas que no tienen porqué pasar a dominio público y sugiero que relean los primeros párrafos antes de formar un juicio equivocado. No voy a poner monitos esta vez porque no me decido. Más vale júzguenlo ustedes. Y tengan presente que la mejor manera de opinar sobre una obra de teatro es viéndola. Pueden, entonces, formarse una opinión más sólida que la que conseguirán con esta reseña los sábados a las 20 en Pasco 623.